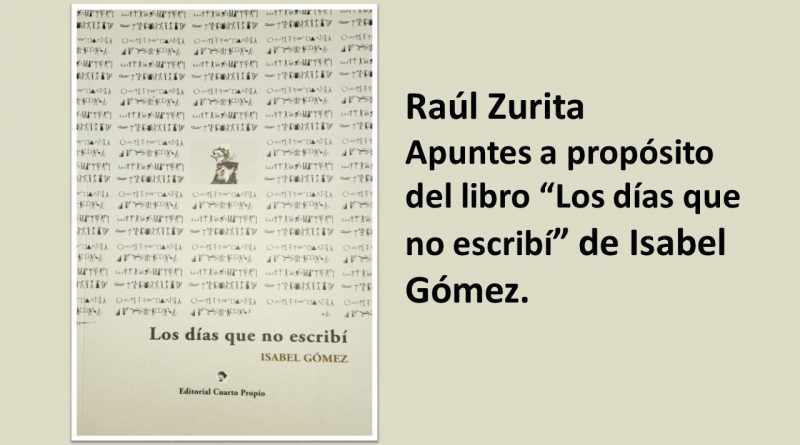Raúl Zurita y apuntes a propósito del libro “Los días que no escribí” de escritora Isabel Gómez.
Raúl Zurita. Escritor. 02/02/2021.
He llegado a la gran Cordillera del Cielo,
El poder de aquellos que murieron
vuelve a mí. Del infinito me han hablado.
Aquí estoy cantando, el viento me lleva,
Estoy siguiendo las pisadas de los que murieron,
Porque las huellas de los que murieron están aquí
Es el maravilloso y desgarrador canto de Lola Kiepja, la última Selk’nam, con que se inicia Los días que no escribí de Isabel Gómez. Sesenta páginas más adelante, la poeta, autora de libros tan significativos como Un crudo paseo por la sonrisa, o Enemiga de mí, cerrará una de las escrituras más iluminadas y dolorosas que nos puede exhibir la poesía chilena de hoy:
Yo solo leía un poema
que nunca escribí.
No hay nada fuera de esas dos líneas finales que pueda explicar lo que dicen esas dos líneas finales. Entre el canto de Lola Kiepja, y la afirmación de que se lee es un libro que nunca fue escrito, sobre el que se abre, como escribe Jorge Boccanera en su hermosísimo texto; “una pieza oscura donde estiran sus manos buscando tocarse el ayer y el presente, los silencios y las palabras, las ansias de libertad con el camino abierto, las voces con el sentido de lo dicho”. Lo que el poema de Isabel Gómez nos muestra son así las trazas de un lenguaje de ausencias en cuya respiración, en cada una de sus palabras, de sus silencios y énfasis, resuenan los ecos de uno de los crímenes más crueles de un mundo pródigo en ellos: el holocausto en manos de militares, cazadores, curas y grandes estancieros, de los pueblos fueguinos en el extremo sur de nuestro continente. Ese hecho terrible, es también la ratificación de una paradoja que la violencia extrema de la historia ha instalado en el horizonte de todas las escrituras: carecemos de palabras para representar esos extremos monstruosos del horror y de la violencia en que seres humanos masacran a otros seres humanos, y por eso mismo, porque no tenemos esas palabras debemos gritarlas y leer lo que no ha sido escrito.
Comprendemos entonces que una de las condiciones más absolutas de la poesía de Isabel Gómez nos lo recuerda, es que los poemas absolutamente refractarios al vicio de las interpretaciones, y lo son porque la poesía es el final de todas las interpretaciones. No existe otro lenguaje detrás del poema que nos explique algo más de ellos que lo que ellos dicen. En un universo rebalsado de mensajes, mercancías, campañas y signos, los poemas son los hoyos negros del lenguaje, el punto donde se desfondan todos los significados. Paralela a la vida, la poesía solo nos permite la emoción y la inferencia (pero esa emoción e inferencia ha levantado pueblos, ha inventado y derrumbado dioses, nos ha hecho llorar leyendo un libro que nunca fue escrito). Podemos inferir entonces en esta no escritura de Isabel Gómez, una noche glacial, donde levantando por primera vez sus manos del suelo, algo aún sin nombre ve efectivamente la gran Cordillera del Cielo que comienza a desaparecer bajo el resplandor de la nueva mañana y comprendiendo de golpe que él también desaparecerá, hace el más trascendental de los descubrimientos: descubre la muerte, e inmediatamente después descubre el lenguaje que es, antes que nada, el conjuro que los seres humanos levantan frente al hecho absoluto, inexplicable, aterrador, de que debemos morir. Ese es el enemigo que vuelve siempre. El primero de esos conjuros es lo que llamamos el poema:
Pronto volverá el enemigo
borrará el poema que escribí tantas veces
decidirá por mí cuando me haya marchado
y cambiará esta historia
por otras lejanías
otros ciclos
otros dominios del llanto y sus raíces
Cada poema de Los días que no escribí nos muestra que, en esa lucha titánica, devastadora, inacabable, que libran entre ellos esos dos hermanos gemelos: el lenguaje y la muerte, la historia de la poesía es la historia de los conjuros con que intentamos posponer la muerte. Parte entonces de lo que conmociona de la poesía de Isabel Gómez es la desmesura de su intento: mostrarnos a nosotros, sus lectores, con las palabras de un idioma impuesto, de un idioma con muchas eses, como lo denominó Borges, los bordes de una derrota cósmica; la aniquilación de un pueblo, su crueldad infinita, su irremontable barbarie, y cuya herida no está en las palabras sino en la realidad, pero que solo la irrealidad de las palabras podría en parte suturar.
Porque ninguna palabra nos puede traer las palabras de un idioma muerto, de un idioma sin sobrevivientes. Pero por eso mismo, porque no existen esas palabras, el deber del poeta es corearlas a toda voz, es alzarlas desde su muerte para pronunciarlas con más fuerza aún, es gritarlas hasta que ellas traigan a este lado del mundo, la porosidad terrible y despiadada de la violencia con que fueron cercenadas. Expulsadas del horizonte del lenguaje debemos, no obstante, erguirnos desde la impotencia y volver una y otra vez sobre ese extremo irrepresentable para no permitir que el silencio condene a los muertos a una doble muerte, a un doble sacrificio, a una doble lapidación.
Porque la memoria de los crímenes que aquí se cometieron es también la memoria de los crímenes que se pudieron evitar y lo que nadie está exento de la inconmensurable denuncia del pasado. Eso es lo que implica ser parte de la humanidad y si podemos hablar de derechos humanos, de los derechos inalienables de absolutamente todos los individuos que la componen, es porque uno de los hechos más rotundos de estar vivos es que las consecuencias de los actos individuales jamás escapan de su dimensión colectiva y que los actos colectivos siempre tienen una resolución individual. No importa cuando hayamos nacido, no importa cuántos siglos hayan transcurrido; todos somos responsables de todas las tragedias de todos los holocaustos, de todas las muertes. Si algún sentido puede tener todavía la palabra humanidad, es ese. He creído que esa es la demoledora fuerza de la poesía:
Yo soy Lola Kiepja
me decías
la que ha vuelto a dejar su canto
lejos de estas ruinas
lejos de estos prados
que no saben dónde estás.
Inferimos, imaginamos entonces por última vez esa Cordillera del Cielo que se enuncia en el comienzo de este libro, la imaginamos traspasada por los huracanados vientos y la nieve, imaginamos detrás de ella las primeras estrellas de la noche, imaginamos ahora esas mismas estrellas que un instante antes de desaparecer adquirieron el tinte rosáceo del alba, imaginamos ahora la gran Codillera del cielo hundiéndose en la mañana y a un ser que llora frente a esa cordillera que se va invisibilizando, imaginamos mirándola desaparecer. No habrá un recuerdo de ella, ni siquiera en la luz, la gran Cordillera se cierra para siempre bajo el último vestigio de una lengua. Nosotros, los lectores, también nos vamos muriendo con cada lengua que muere. Soy Lola Kiepja, leo un poema que no escribí, estoy muy cansada:
Afuera nada retorna
nada nos traen las palabras
Gracias Isabel Gómez por este libro que no escribiste, gracias porque en sus palabras no escritas gritan los latidos de nuestro corazón.